El anhelo de un ser humano libre, autónomo y dueño de sí ha sido posiblemente el más complejo de entre todos los empeños de modernidad. El poder siempre buscará la forma de coartar la libertad, aunque, por fortuna, ante una forma nueva de poder, siempre emerge una forma nueva de rebeldía. Ése ha sido uno de los motores de la humanidad: la controversia entre gobernantes y gobernados —o, como Foucault llamaría: la gubernamentalidad—.
Por: Alejandro Irusta Mérida 1
I
Sin duda, la libertad se ha mostrado, al menos en la historia de las llamadas sociedades occidentales, como uno de los atributos cuya posesión ha hecho sentir a los seres humanos más orgullosos de su condición, tanto en el ámbito de la política como en aquél de las decisiones individuales. Desde el horror experimentado en la Antigüedad ante la idea de convertirse en esclavos —de otros o de sí mismos— hasta el malestar perturbador provocado por experimentos que, en el campo de las neurociencias, realizaron investigadores como Benjamin Libet (1982) y John-Dylan Haynes (2008) —que parecerían sugerir, al menos en una primera aproximación, que nuestras decisiones supuestamente libres estarían determinadas por procesos neuronales inconscientes e incontrolables—, los seres humanos no hemos tolerado bien la posibilidad de que nuestra libertad nos sea negada. En el contexto de esta larga tradición, la Edad Moderna se ha esforzado especialmente por asentar su proyecto de emancipación basado en la idea de un ser humano dueño de su destino y capaz de sobreponerse a las determinaciones del mundo natural, además de animar la historia y las instituciones con su libertad. La noción del sujeto (soberano de su conocimiento en el dominio del pensamiento, y de sus acciones, en el de la moral y la política) será, quizá, la obra por excelencia a partir de la cual la época Moderna procurará consolidar dicho proyecto.
La inscripción del pensamiento de Michel Foucault en esta tradición está lejos de carecer de complejidad. Una muestra de ello es que los textos donde el filósofo francés aborda con más detenimiento y profundidad la cuestión de la libertad constituyen, en gran parte, una contestación del lugar común de un Foucault que haría del sujeto el mero efecto de una serie de configuraciones de poder y saber, en cuyas redes estaría atrapado y en que su autonomía terminaría por disolverse.
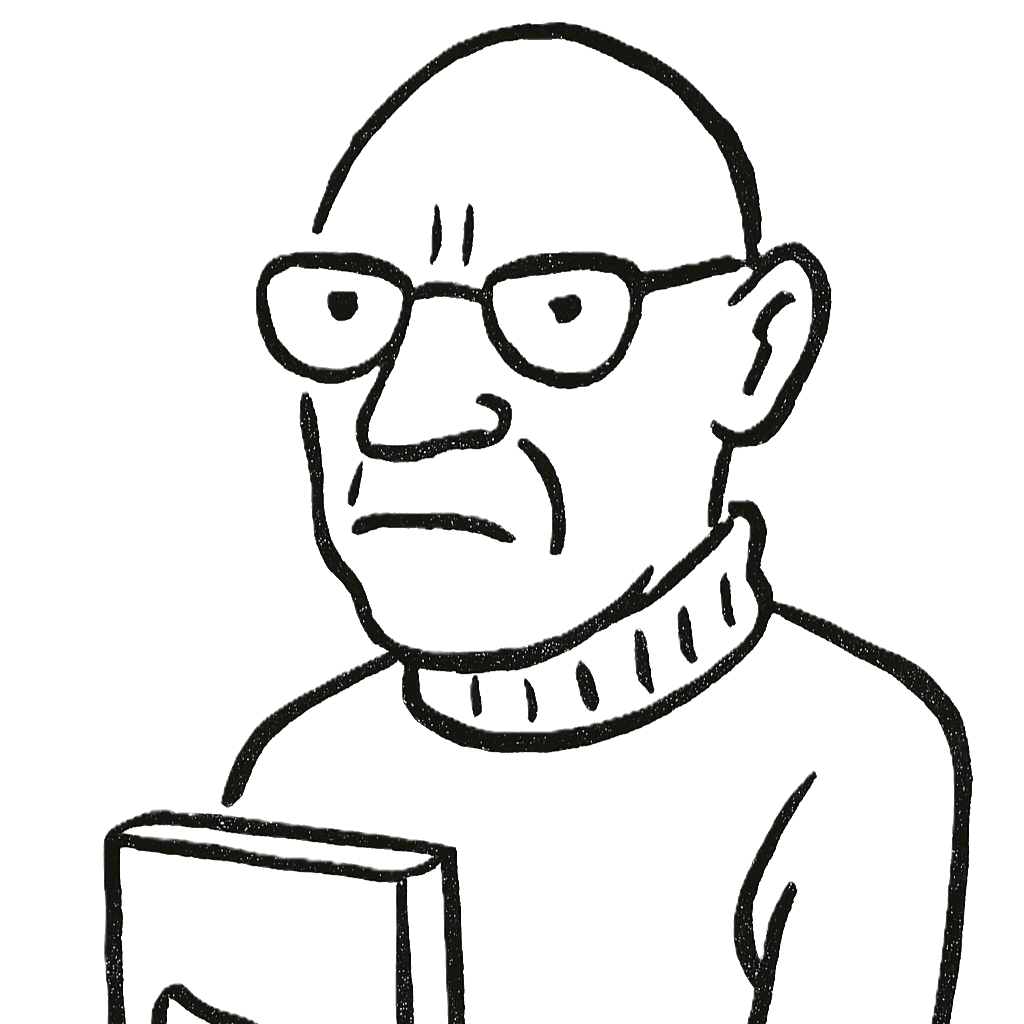
Una de las herramientas más interesantes y fructíferas forjadas por Foucault en el período en que se hacía cargo de las críticas dirigidas contra sus tesis, supuestamente conducentes al determinismo y a la recusación de la posibilidad de resistir las formas contemporáneas del ejercicio del poder, será la noción de “gubernamentalidad”. Y, si bien en un inicio —i.e. a fines de la década de los setenta— Foucault se limitará a usar este neologismo en un sentido históricamente acotado y para dar cuenta de cómo, a partir del siglo XVII, emergerá en Occidente una nueva forma de poder, ejercido sobre las poblaciones a través de dispositivos biopolíticos o de seguridad (2004a; 2004b), la noción de gubernamentalidad adquirirá una connotación mucho más amplia en la década de los ochenta. En efecto, la gubernamentalidad pasará a ser concebida por Foucault en este período como el resultado de la articulación de determinadas configuraciones de poder y saber (dominio que había sido tratado mayormente por el filósofo francés en los años setenta) y ciertas formas de subjetividad, históricamente constituidas y concebidas como el resultado de la relación de los individuos consigo mismos a través de técnicas de sí específicas.
II
La relevancia de la noción de gubernamentalidad en el marco de los trabajos de Foucault estará dada, entre otros elementos, por uno fundamental, a saber: la problematización que dicha noción posibilitará de la concepción misma de la libertad. Ciertamente, la noción de gubernamentalidad, al momento de buscar hacer inteligible una configuración histórica, implica concebir el poder no como dominación que agotaría o reduciría al máximo las posibilidades de resistencia de los dominados —y, menos aún, con una violencia pura que reduciría a los seres humanos a meras cosas—, sino, más bien, como gobierno, es decir, como prácticas de conducción de las conductas de individuos o grupos; o, en otros términos, como intentos más o menos racionalizados de encauzamiento de las respuestas potenciales de los gobernados ante los proyectos de los gobernantes. Así, contra todo determinismo, y en oposición a toda concepción del poder como instancia de totalización de la sociedad, Foucault presenta una imagen de un poder encarnado en tecnologías concretas que, si han sido tan variadas, se debe únicamente a que el poder nunca logra suprimir del todo la libertad de los seres humanos. Si los seres humanos se han visto obligados a inventar tantos mecanismos de poder a lo largo de la historia, ha sido solamente porque, desde el niño o la niña que desobedece las órdenes de los adultos a través de una pequeña travesura, hasta las grandes revueltas políticas que buscan derrocar un gobierno, los cuerpos siempre buscan escapar de las presas del poder. Únicamente donde hay libertad y posibilidad de resistencia, hay poder:
La relación de poder y la insumisión de la libertad no pueden entonces ser separadas. El problema central del poder no es aquel de la ‘servidumbre voluntaria’ […]: en el corazón de la relación de poder, ‘provocándola’ sin cesar, está el carácter reacio del querer y la intransitividad de la libertad [Foucault, 1982/2001, p. 1057].
Así, esta insumisión de la libertad, lejos de dar lugar a una suerte de esfera de autonomía inmune a cualquier injerencia del poder —no hay un “lugar del Gran Rechazo”, dirá Foucault (1976/2015, p. 685), contestando a Marcuse—, manifiesta únicamente ese “agonismo” entre la libertad y el poder: esa relación irreducible de “incitación recíproca y de lucha” y de “provocación permanente” (Foucault, 1982/2001, p. 1057) entre ambos que resulta constitutiva de toda relación humana. Solamente donde hay una libertad recalcitrante, hay poder, mientras que sólo cuando este último desaparece sustituido por una violencia pura, la libertad se desvanece.
III
Esta manera de presentar la libertad, en su relación estrecha con el poder, obliga, en primer lugar, a problematizar el modo en que aquélla ha sido concebida por los liberalismos, desde sus formas más clásicas hasta esa práctica de gobierno que ha sido definida a partir de un apelativo disputado, polémico y algo ambiguo: “neoliberalismo”. Efectivamente, la idea de un “gobierno mínimo”, “frugal” o “económico”, reacio a cualquier forma de intervencionismo estatal, subraya Foucault, solamente es viable, primero, si los gobernados han sido constituidos como sujetos normales, disciplinados y fijados a los distintos aparatos de producción repartidos a través del cuerpo social. Segundo, sólo si la libertad, en sus diferentes modalidades (libertad de mercado, de compra y venta, de trabajo, de discusión, etcétera), es asegurada a través de numerosas intervenciones a cargo de expertos sociales distintos (educadores, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros). En el caso del neoliberalismo, por su parte, especialmente el estadounidense, tan relevante en los últimos cuarenta o cincuenta años, el sujeto autosuficiente, racional y que maximiza sus intereses y ganancias en todas las esferas en que participa —i.e. el homo œconomicus o “emprendedor de sí mismo neoliberal”— termina siendo poco más que un relevo a partir del que se expande la racionalidad económica como principio de organización de todas las dimensiones de la vida. De este modo, pareciera como si la libertad de los liberalismos no fuera otra cosa, al menos en algunos de sus aspectos, que la condición de la implementación de tecnologías mediante las que son gobernados los seres humanos. Se está muy lejos de la consolidación del sueño moderno de un ser humano devenido en sujeto autónomo y dueño de sí mismo. Sin embargo, este despertar no será demasiado brusco. A fin de cuentas, la manera de concebir la libertad por parte de Foucault en el marco de sus trabajos sobre las gubernamentalidades modernas —es decir, como uno de los polos de un juego incesante entre ella y el poder o, desde otro punto de vista, entre la voluntad de recalcitrar y resistir de los gobernados con respecto a los esfuerzos por parte de los gobernantes para gobernarlos— no podía sino llevar a la aceptación de la idea de una historia abierta, cuyo motor son precisamente esas luchas entre gobernantes y gobernados.
Evidentemente, esta concepción de la libertad y el poder, y la idea consiguiente de una historia abierta, tiene la ventaja de garantizar, a quienes resisten ciertos modos de ejercicio del poder, que siempre existirá la posibilidad de buscar otras formas de vida diciendo: “ya no quiero ser gobernado como lo estoy siendo”.2 En efecto, únicamente aquellos para quienes el pronunciamiento de ese lema o consigna es algo más que una mera frase vacía, y de antemano sabida impotente, tienen la posibilidad concreta y efectiva de ejercer su libertad de manera reflexionada y, así, de resistir. Sin embargo, a esa ventaja hay que añadir lo que quizá para algunos pueda parecer una desventaja, al menos en una primera aproximación. Ciertamente, si la libertad, la resistencia y el poder mantienen entre sí una relación agonal; si, asimismo, la resistencia, aun siendo la “palabra clave” de la dinámica entre ella y el poder —es ella la que obliga al poder a mutar para adaptarse, como destaca Foucault (1984/2001, p. 1560)— manifiesta en toda su plenitud la voluntad recalcitrante que la funda solamente ante el poder; y, si el poder atraviesa cada rincón del cuerpo social y cada momento de las relaciones entre los seres humanos, hay que inferir de todo ello que la posibilidad del advenimiento de una era de reconciliación humana definitiva, de la instauración de una suerte de paraíso en la tierra o de la consecución de la victoria final no puede sino esfumarse. Que la historia, empero, se vea despojada de la posibilidad de un “final feliz”, como notaba Paul Veyne (1986, p. 937), no significa que haya que concluir, inapelablemente, que posee un final triste: la historia, simplemente, no tiene final.
De esta manera, que muchas de las prácticas que Foucault veía como potenciales instancias de resistencia contra las gubernamentalidades y las subjetividades modernas (fundamentalmente, prácticas que permitirían contestar las normas de las sociedades capitalistas al abrir un acceso a nuevas formas de relacionarse con el cuerpo, el placer y los otros) hayan terminado apropiadas aparentemente por las gubernamentalidades neoliberales no debe llevar a pensar que se ha perdido la batalla. En efecto, si el nacimiento del proyecto de una sociedad animada por una racionalidad de gobierno neoliberal que, supuestamente, promovería estilos de vida diferentes, toleraría las prácticas minoritarias y defendería el carácter inviolable de las elecciones personales (contestando, así, la racionalidad disciplinaria, normalizadora e identitaria de las viejas modalidades de poder) era un fenómeno que Foucault observaba no sin algo de curiosidad. La materialización de ese proyecto implica, únicamente, que la resistencia deberá mutar y reorganizarse. En una historia abierta y en el marco de una conceptualización del poder y la libertad, que presenta a ambos como momentos de una dinámica agonal en que se apoyan unos sobre otros, la resistencia siempre será posible, aunque los espacios potenciales de contestación deberán identificarse, necesariamente, en la misma configuración de poder que se busca resistir. Como ya comentamos —y debemos insistir en ello—, solamente la violencia más cruenta, que aplasta los cuerpos de los seres humanos y los reduce a simples cosas atravesadas por la más pura y absoluta impotencia, es capaz de erradicar del mundo la posibilidad de resistencia.3
Referencias
- Foucault, M. (1976/2015). “Histoire de la sexualité II. La Volonté de savoir”. En M. Foucault, Œuvres (Vol. 2, pp. 615-736). Gallimard.
- Foucault, M. (1982/2001). “Le sujet et le pouvoir”. En M. Foucault, Dits et écrits. 1954-1988 (Vol. 2, pp. 1041-1062). Gallimard.
- Foucault, M. (1984/2001). “Michel Foucault, une interview : sexe, pouvoir et la politique de l’identité”. En M. Foucault, Dits et écrits. 1954-1988 (Vol. 2, pp. 1554-1565). Gallimard.
- Foucault, M. (2004a). Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978). Gallimard/Seuil.
- Foucault, M. (2004b). Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France (1978-1979). Gallimard/Seuil.
- Foucault, M. (2015). “Qu’est-ce que la critique?”. En M. Foucault, Qu’est-ce que la critique? suivi de La culture de soi (31-80). Vrin.
- Veyne, P. (1986). Le dernier Foucault et sa morale. Critique, XLII (471-472), 933-941.
- El autor es académico de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ↩︎
- Sobre la concepción foucaultiana de la crítica como el arte o la voluntad de no ser gobernado o no ser gobernado así, véase: Foucault, M. (2015). Qu’est-ce que la critique? En M. Foucault, Qu’est-ce que la critique? suivi de La culture de soi. Vrin, pp. 31-80. ↩︎
- No nos pronunciamos en este punto sobre si la expansión de racionalidades de gobierno autoritarias que ha tenido lugar sobre todo en la última década ha vuelto obsoleto el proyecto neoliberal. Si bien es algo que, indudablemente, debe ser estudiado, hacerlo nos alejaría demasiado del tema de este texto. ↩︎
Nota: la fotografía de la portada fue obtenida del sitio web de Pexels y los créditos autorales corresponden a Stacey Koenitz [@sjw416502]. Por su parte, la imagen 1 fue desarrollada con inteligencia artificial.

