Los sistemas de justicia han evolucionado en una red compleja de burocracia encriptada y —quizá más inquietante aún— una forma de castigo anticipado. Cumplir una labor de rutina a menudo nubla la mente para reflexionar sobre sus consecuencias, cuestión que Hannah Arendt ya vislumbraba cuando discutió sobre la banalidad del mal. Hoy, la aplicación de justicia es un ejemplo claro.
Por: Gabriel Horacio Gómez Benítez 1
El Proceso, novela de Franz Kafka, narra la historia de Josef K., un hombre arrestado sin conocer el motivo y arrastrado por un proceso judicial enigmático y absurdo, dentro de un laberinto burocrático interminable. A medida que intenta entender su situación, se enfrenta a instituciones opacas, reglas contradictorias y personajes excéntricos, en un sistema que encarna la deshumanización de la justicia moderna. La novela refleja la angustia existencial de un individuo alienado, consumido por la culpa y la impotencia frente a un poder que lo aplasta sin explicación. En este escenario descripto, donde la lógica está ausente y la vida parece carecer de sentido, Josef K. encarna la lucha desesperada por comprender su destino, simbolizando la búsqueda de sentido en un mundo marcado por la opresión, la incertidumbre y el absurdo. Al relatar una ficción que tan bien nos cae a los abogados, Kafka no deja de representar actualmente una caricatura novelesca de un gran problema que disimulamos desde la modernidad: nuestros sistemas penales están sometidos a la dicotomía entre funcionar como un sistema de garantías o expresar lo más duro y crudo del poder represivo.
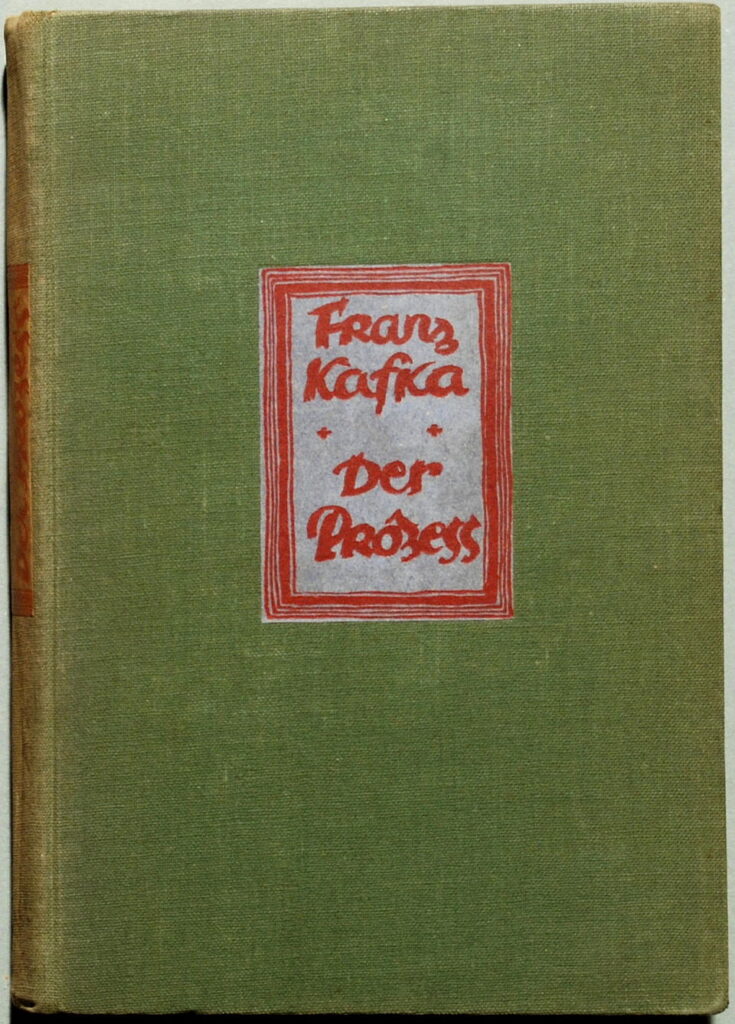
Imaginemos esta escena: alguien es acusado de un delito y, antes de que un juez determine si es culpable o inocente, ya está preso. No hay sentencia, pero hay cárcel. No hubo juicio, pero sí castigo. ¿Suena raro? Debería. Pero en Argentina —y en buena parte de América Latina— es algo cada vez más común. Y lo preocupante es que muchos ya lo ven como normal.
Las voces de peso en el mundo jurídico encienden la alarma sobre este tema. Varios pensadores recorren los pasillos de la facultad preocupados y se prestan ávidos a dictar charlas copiosas. Y aun así, ninguna de estas elucubraciones suele llegar al público en general. No lo vemos en la tele o en las redes sociales. Con todo, nuestro problema es realmente doloroso: el sistema penal está dejando de ser una garantía para convertirse en una herramienta de control.
Cuando la defensa es sólo un trámite
Un catedrático de la UBA, Maximiliano Rusconi, llegó a plantear hace poco que el derecho de defensa, ese que tantas veces damos por sentado, ya no es sino un trámite. Tan debilitado está en la actualidad, que se ha transformado en una sola complementación de diligencias formales para dar una apariencia de legalidad. Quizás muchas veces los operadores jurídicos —esos que toman las decisiones— se olvidan de que no alcanza con nominar un derecho, que no alcanza con decir que alguien tiene derecho a defenderse si después se lo priva de las condiciones mínimas para hacerlo.
A propósito de ese problema, podemos dar buenos ejemplos. Muchas veces el imputado no sabe exactamente de qué se lo acusa. Tampoco puede participar activamente de la investigación, proponer pruebas o, siquiera, hablar libremente con su abogado. Todo esto empeora cuando está preso antes del juicio, como si ya fuera culpable.
Prisión preventiva: ¿medida cautelar o castigo anticipado?
Toda esta situación se acompaña de la forma como se entiende en muchos casos la tarea de hacer justicia. Vamos ahora al hueso del problema: la prisión preventiva no se usa como una medida excepcional para garantizar el proceso, sino como un modo encubierto de castigar antes del juicio. Se aplica de forma rutinaria, sin justificar bien por qué y —peor aún— con un sesgo al castigo.
¿Quiénes son los singularizados? Bueno, son los estereotipos: jóvenes pobres, vestidos de la misma manera, uniformados de “chorros”… aquellos que no tienen “contactos”. Pues bien, debemos entender que el sistema penal no actúa en el vacío. No es un organismo aislado que tiene autonomía y vida propia al margen de nuestra historia. Trabaja en una sociedad desigual, y trabaja con esas desigualdades. El problema no es sólo legal: es también político y social.
El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, también ha sido una de las voces más firmes en advertir sobre este fenómeno. En una conferencia reciente ante jueces locales, nos contó que se impone muchas veces la prisión preventiva no por razones jurídicas válidas, sino por miedo al “clamor popular”; es decir, por temor a cómo reaccionarán los medios o la sociedad si no se encierra a alguien. El proceso penal no actúa como garantía o salvaguardo de derechos individuales, sino que termina funcionando como un espectáculo de control simbólico. No es la legalidad lo que importa, más bien la apariencia de mano dura.
Cuando los jueces deciden en función del ambiente mediático, y no del expediente, dejan de impartir justicia para convertirse en operadores del poder punitivo. La prisión preventiva deja de ser una medida de excepción y se convierte en una herramienta de castigo social anticipado. En vez de proteger la presunción de inocencia, la vulnera. En lugar de aplicar el derecho, se rinde a la presión del afuera. Y ésa es tal vez una de las señales más claras de que algo está fallando en nuestro sistema judicial.
La práctica como parte del problema
Apuntemos al corazón del asunto: el derecho, que debería servir para limitar los excesos del poder estatal, muchas veces los legitima, ya sea con tecnicismos, excusas o peligrosidades presumidas que nadie se preocupa por comprobar. Se volvió común que la prisión preventiva sea la regla y no la excepción, situación que convierte al juicio en una formalidad. Cuando el acusado llega a la audiencia, ya pasó meses —o años— preso. ¿Qué defensa real puede tener en esas condiciones?
Tampoco es cuestión de ser crueles. No sabemos hasta qué punto es un problema estructural del modelo. Sí, es cierto que parte del problema —y de la solución— está en los jueces y los fiscales, pero no para que hagan más de lo mismo, sino para que se animen a pensar distinto: más que aplicar el derecho como si fueran máquinas, es necesario preguntarse por el sentido de lo que hacen. Hacerse cargo de mandar preso a alguien sin condena debería ser una decisión extremadamente delicada, no un trámite.
Este tipo de reflexiones nos llena de interrogantes: ¿acaso los jueces son simples burócratas? ¿Acaso es otro capítulo de nuestra relación humana con la banalidad del mal? Esta imagen del juez como burócrata del poder punitivo nos presenta un problema que ya no es simplemente jurídico, pues nos remite a la noción que Hannah Arendt, a partir del juicio a Adolf Eichmann, desarrolló en su obra Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, publicado en 1963.
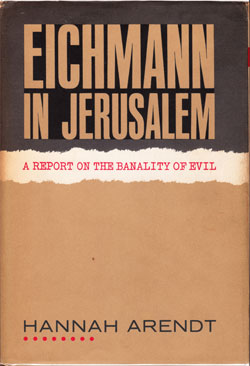
En un sentido técnico, los jueces forman parte de la burocracia estatal. Eso no es susceptible de duda. Son funcionarios que aplican normas, dentro de un aparato institucional jerarquizado, regido por procedimientos y protocolos. Pero, cuando hablamos de “juez burócrata” desde un punto de vista más bien crítico, no nos referimos sólo a su rol formal, sino actitudinal: la del operador que se limita a ejecutar reglas sin reflexionar sobre su sentido, sus consecuencias o su legitimidad, muchas veces desentendiéndose del drama humano que atraviesa cada caso. Este tipo de juez —formalista, indiferente, obediente— puede encajar perfectamente en el análisis que hizo Arendt.
En Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt observa que el acusado —uno de los organizadores logísticos del Holocausto nazi— no era un monstruo sádico, sino un funcionario gris, obediente, que no pensaba en el contenido moral de sus actos, sólo en cumplir órdenes y escalar dentro de su estructura. De ahí su noción de banalidad del mal: el mal no siempre es espectacular o abiertamente perverso; muchas veces es trivial, burocrático, administrado desde escritorios por personas que “sólo hacen su trabajo”.
Aplicado a la justicia penal contemporánea, especialmente en lo que respecta a la prisión preventiva y otras decisiones que afectan directamente a los derechos fundamentales, el juez que impone medidas sin una evaluación crítica, repitiendo fórmulas vacías —“peligro de fuga”, “alarma social”— podría estar banalizando el sufrimiento humano. Al actuar como engranaje de un sistema que castiga sin juicio o sin prueba suficiente, contribuye a la producción de daño desde la comodidad del procedimiento, como quien firma porque “así lo indica el protocolo”. “Ante mí que doy fe”, dice la vieja fórmula judicial.
Cuando el proceso penal se vuelve una rutina sin conciencia, cuando se juzga por “reflejo” o por miedo al noticiero de la noche, el sistema se acerca peligrosamente a esa burocratización del mal que Arendt denunció. Pensar al juez como un sujeto que no sólo aplica la ley, sino que la interpreta críticamente —que se incomoda, que se interroga— es una forma de resistir a esa maquinaria.
¿Entonces cualquiera puede ser malo?
La respuesta es tan terrible como evidente: sí, no hace falta ser un monstruo para hacer el mal. En concreto, éste es el mensaje más poderoso e inquietante de la obra de Hannah Arendt. Hacer obras monstruosas no está tan lejos de nosotros, sino que puede estar en lo cotidiano; en el simple cumplimiento de órdenes, en el seguimiento común de reglas, en la repetición de fórmulas sin considerar a quién dañamos.
¿Cuándo puede aparecer ese mal?En cualquier tarea. En ocasiones en que actuamos sin hacernos preguntas. Puede expresarse en cosas muy grandes —como genocidios organizados desde las oficinas— o en cosas más pequeñas, como cuando un juez dicta una prisión preventiva automática, cuando un funcionario niega un derecho sin revisar el caso o cuando alguien mira para otro lado ante una injusticia “porque no es su responsabilidad”.
Es evidente que, en cuestión de grados, no se habla del mismo tipo de daño, pero no quiero que dejemos de lado que se trata de la misma naturaleza irreflexiva. Estamos hablando de una “maldad” que no se reviste de un odio o de una crueldad explícita, pues no todo se reduce a obras “con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso”. A veces se presenta con traje y corbata, con lenguaje técnico, con formularios y sellos. En otros términos: está más cerca de lo que creemos. Puede ser normal, cotidiano, sin gritos ni violencia visible, en el marco de instituciones perfectamente legales.
Quizá nuestra cultura estuvo siempre ligada a este miedo. No por nada existe la visión de pecado que enuncia: “pensamiento, palabra, obra y omisión” (es decir, ya en la concepción judeocristiana se hace eco de este tipo de reflexiones). Quizá uno de los males de la modernidad fue desligarnos de ese sabio temor que tenían nuestros antepasados. Es importante tener en cuenta esa directriz —aunque lavada del pensamiento teológico si se quiere—: somos responsables por lo que hacemos y también por lo que dejamos de hacer, por lo que callamos, por lo que toleramos sin intervenir.
Esta discusión conecta de manera directa con Arendt: no obra mal sólo el verdugo sádico, sino quien “omite” pensar, calla cuando debería hablar, obedece cuando debería cuestionar o deja pasar lo injusto porque no lo considera su problema. Esa figura del funcionario que “sólo cumple con su deber” puede ser leída también como alguien que peca por omisión, según el lenguaje moral.
La responsabilidad ética es individual e indelegable. Ésa es la advertencia que se nos hace desde estos puntos de vista. Nadie puede hacerse el desentendido diciendo “yo nada más cumplí órdenes” o “sólo hice lo que me dijeron”: ni el burócrata que firma un dictamen injusto, ni el juez que aplica una medida sin convicción, ni el ciudadano que ignora una injusticia. Lo notable es que estas ideas se cruzan entre la filosofía política, la teología y el derecho.
¿Y ahora qué?
La pregunta que queda flotando es sencilla, pero a la vez muy profunda: ¿queremos un sistema penal que respete las garantías o uno que castigue por las dudas? En ese razonamiento es imposible no mencionar la vieja Blackstone’s ratio —la fórmula de Blackstone—, que el jurista inglés pronunció en el siglo XVIII: “es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra”.
Restituir el derecho de defensa como una herramienta viva, y no como un sello en un expediente, implica revisar de raíz nuestras prácticas judiciales y, sobre todo, entender que, detrás de cada caso, hay una persona: una persona que, mientras no se demuestre lo contrario, es inocente. Porque, si no somos capaces de defender a quien es acusado antes de que se pruebe su culpabilidad, quizás algún día nos toque estar del otro lado. Y, ahí sí, será demasiado tarde para darnos cuenta de lo que perdimos.
Para profundizar:
- ARENDT, Hannah (2003). Eichmann en Jerusalén. Un estudio acerca de la banalidad del mal. Editorial Lumen, Barcelona. Disponible en: https://eltalondeaquiles.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/Eichman-en-Jerusalem.pdf
- D’AURIA, Andrea (2024). La presunción de inocencia en el derecho penal canónico. Cuestiones problemáticas abiertas. Ius Canonicum, 64(127), 109-162.Disponible en: https://doi.org/10.15581/016.127.003
- RUSCONI, Maximiliano (2025). Conferencia en la Asociación de Magistrados de Tucumán del Dr. Maximiliano Rusconi- Un juicio sin defensa (relato de una garantía olvidada). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=3wQxIyAUzhI&t=2s
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2020). Ante jueces locales, Zaffaroni cuestiona la prisión preventiva. Disponible en: https://www.lagaceta.com.ar/nota/860198/actualidad/ante-jueces-locales-zaffaroni-cuestiona-prision-preventiva.html
- Abogado y profesor. ↩︎
Nota sobre las imágenes. A continuación, se enlistan los créditos autorales del material gráfico:
a) Imagen de la portada: Ron Lach [@ron-lach], obtenida del sitio web de Pexels.
b) Imagen 1: Foto H. P. Haack (el material se comparte bajo la licencia Creative Commons Attribution 3.0 Unported).
c) Imagen 2: el material es de dominio público.

